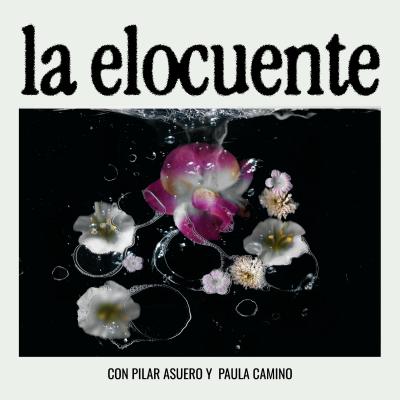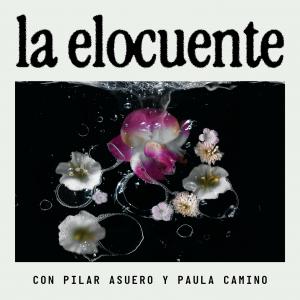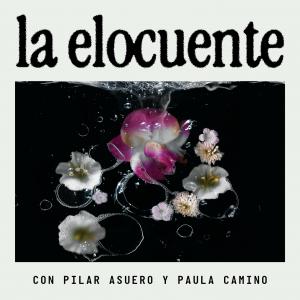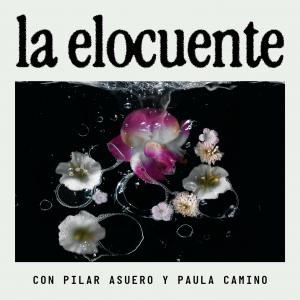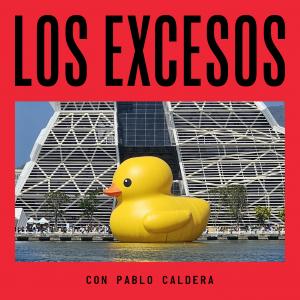En este capítulo, Pilar y Paula se preguntan sobre la conexión entre los sueños y el proceso creativo. A partir de investigación y experiencias personales, indagan en la relación del sueño con la vigilia, las ensoñaciones, su utilidad, la relación con los conceptos de recuerdo y ficción y el potencial de cambio que tienen en la realidad.
La Elocuente nace de la curiosidad sobre la creación artística. En cada capítulo, partimos de una misma pregunta y compartimos nuestra investigación sobre los hallazgos y misterios del proceso creativo. ¿Por qué creamos?, ¿cómo sueñan los artistas?, ¿cómo se crea en una ciudad que nunca para?, son algunos de los puntos de partida de estos ensayos en los que el pensamiento, la narración y los paisajes sonoros se entrelazan con referencias culturales y voces de nuestra vida cotidiana.
Publicado: 28 abril 2025
Transcripción
Radio Círculo.
Pensando en voz alta.
La Eurocuentro.
En el círculo, por Pilar Azuero, Paula Camino y El diseño sonoro, de Diego Flores.
En este podcast, queremos entrelazar pensamiento, narración, paisajes sonoros y voces de nuestra vida cotidiana para responder o generar más preguntas sobre los misterios del proceso creativo.
Capítulo uno. ¿Cómo se relacionan los sueños en la creación?
Te he comentado, Paula, que los últimos meses que he pasado casi sin escribir, me he cuestionado mi capacidad para estar atenta a lo que me rodea. Me repito, una y otra vez, la importancia de aprender a observar el entorno, a entrenar la mirada. Lo fundamental que es abrir bien los ojos. No me había detenido a reflexionar sobre la importancia de cerrarlos. Cuando lo hacemos, la oscuridad se convierte en una página en blanco.
Leonor Fini, una pintora argentina del siglo veinte, lo sabía bien. A los diecisiete años sufrió una enfermedad ocular que la obligó a usar vendas en los ojos durante meses. El paso de los días sumida en esas tinieblas la llevó a tener visiones increíbles y coloridas. Me recreo pensando en ese instante en el que el negro, la ausencia de luz por definición, empezó a chisporrotear, un fósforo que se encendió detrás de sus párpados. Una vez que se recuperó, Leonor decidió convertirse en artista.
Es evidente la influencia onírica en la obra de Finney, a pesar de que ella nunca se hizo parte del movimiento surrealista porque pensaba que su fundador y principal exponente, André Breton, era machista y homófobo. Mientras investigaba un poco sobre ella, llegué a un video en que está pintando con acuarelas. Explica que lo que más le gusta de esta técnica es la desobediencia del agua. Ella intenta guiarla, quiere que su pincel sea la batuta de un director de orquesta, pero le resulta imposible. El agua tiene sus
propios planes. Toma las
riendas, juega, mancha, mancha son y sugiera las imágenes que le placen. La lleva por un camino que ella no había meditado previamente. Reflexioné, entonces, y al escribir existe la desobediencia del lápiz o de los dedos. Me gusta entender mi escritura como un fragmento de realidad que puedo controlar. Si escribo sobre un bosque, puedo elegir si los árboles son cipreses o pinos.
Si escribo sobre el mar, puedo decidir si el agua está serena o embravecida. Si escribo sobre un amor, puedo escoger si este será correspondido o no. Vyslava Simborska expresa muy bien esta idea en su poema la alegría de escribir. Uno de los versos dice,
nada sucederá si yo no lo ordeno. Contra mi voluntad no caerá la hoja, ni una brizna
se inclinará bajo la pezuña del punto final. Existe, pues, un mundo,
cuyo destino, regento con absoluta soberanía,
insinúa Fini con sus acuarelas. Aquí, Simborska alaba la soberanía que posee en su escritura, casi su capacidad de jugar a ser dios. Pero escuchando a Leonor, me pregunté, ¿hasta qué punto? De cierta forma, la creación, inevitablemente, desobedece, así como el agua de las acuarelas. Funciona con el mismo azar que atraviesa los sueños, porque, como ellos, está subyugada a la tiranía del subconsciente.
Es como la corriente de las olas del mar que nos agarra y juega con nosotros hasta que se cansa y nos escupe en la orilla. Es una mano que, como ellos, aprieta con fuerza y nos guía hacia donde quiere, o mejor dicho, hacia los intereses que se esconden en los recovecos más profundos de nuestra mente. Creo que, así como las acuarelas define y toman vida propia y la llevan a crear imágenes que ella, en un primer momento, no buscaba, durante el camino de la escritura, de un cuento, un poema, una novela, inconscientemente, vamos a ese sitio que nos atormenta o que nos interesa, inconscientemente, vamos a ese sitio que nos atormenta o que nos interesa, incluso antes de saber cuál es. El surrealismo propone que las imágenes que surgen a partir de los sueños tienen, incluso, un peso mayor en la realidad porque representan lo que joininamente deseamos. El sueño, entonces, funciona como un elemento central de la vida.
Si la vida se redujera únicamente a la realidad, nuestra experiencia se limitaría, nuestro mundo sería más pobre. Soñar es ir más allá. ¿Y qué es el arte sin un medio para escapar de la realidad que nos coarta? Leer, escribir, por ejemplo, al igual que soñar, nos permite que el cuerpo tenga sensaciones que la realidad no están ocurriendo. Sobre esto, mi amigo y poeta, Sebastián Martínez Vanegas, reflexiona.
Uno podría también tomar el sueño desde una concepción mucho más expandida, que es tener visiones, por ejemplo, cuando estás despierto, ¿no? Imaginar cuándo estás despierto, que es algo muy parecido también a a a recordarnos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la literatura igual hace eso, es decir, cuando uno está hablando de literatura, yo creo que también es muy fácil unirlo a la concepción del sueño, porque precisamente en ambos casos, en el en el caso de leer y escribir, y en el caso de soñar, pues tú estás, eso, tú estás viendo cosas que no existen en el plano de la realidad, sino que existen en un plano psicológico o ficcional, ¿no? Entonces, digamos que, pues, por eso, esas nociones siempre están como muy unidas, y, pues, por eso cuando uno escribe o cuando uno lee, uno, pues, todo el tiempo, pues, es como soñando, ¿no? Es decir, hay una especie como de de nuevo, de desdoblamiento en el acto de leer o de escribir, porque tú, de alguna forma, es como si tú te despegaras de tu cuerpo y, simplemente, estuvieras en el papel, y estás viendo o sintiendo otras cosas que no están en tu cuerpo,
¿no? Gracias,
Sebas, por introducir una cuestión muy interesante, los sueños diurnos. Esta idea me hizo recordar a la protagonista de La última niebla, de María Luisa Bombal, que se dedica a soñar para escapar de su cotidianidad matrimonial insoportable y sin amor. Una noche, ella se escapa cuando su marido duerme y vive un encuentro pasional con un desconocido. No vuelve a encontrarse con él, pero es a través de sus ensoñaciones, de ese soñar despierta, que imagina cómo se desarrollaría esta historia, que sobrevive a su tedio vital.
¿Qué importa que mi cuerpo se marchite si conoció el amor, y qué importa que los años pasen todos iguales? Yo tuve una hermosa aventura una vez. Tan solo con un recuerdo se puede soportar una larga vida de tedio.
Es, de hecho, durante estos sueños diurnos cuando la protagonista está más vigorosa, porque son los instantes en que su cuerpo realmente siente. Su piel despierta en dos momentos, durante las ensoñaciones y cuando se zambullle en el estanque del campo. Me encanta la descripción que se hace de esos baños, porque parece que el agua hicieron paralelismo con esta sensación que tenemos durante los sueños de sumergirnos. Dice,
de costumbre permanezco allí largas horas, el cuerpo y el pensamiento a la deriva. A menudo, no queda de mí en la superficie más que un vago remolino. Yo me hundo en un mundo misterioso donde el tiempo parece detenerse bruscamente, donde la luz pesa como una sustancia fosforescente, donde cada uno de mis movimientos adquiere hay sabias y felinas lentitudes, y yo exploro minuciosamente los repliegues de ese antrosilencio. Recojo extrañas caracolas, cristales que, al al al atraer a nuestro elemento, se convierten en guijarros negruzcos e informes. Remuevo piedras bajo las cuales duermen o se resuelven miles de criaturas atolondradas y escurridizas.
¿No te parece, Pau, que es el mismo efecto que provoca estar en pleno proceso creativo? Esa sensación del pensamiento a la deriva, de hundirse en un mundo misterioso donde el tiempo parece detenerse bruscamente. Cuando escribimos, cuando pintamos, cuando componemos, entramos en una especie de REM creativo. Dejamos de sentir el tiempo transcurrir, desaparece todo lo que hay a nuestro alrededor. Somos nosotros con el teclado y la página en blanco, con el lienzo, con los acordes.
Nuestra mente se funde con ese camino desconocido y, a la vez, tan excitante que nos absorbe y nos guía de prisa, con las ansias de una memoria que está funcionando a toda marcha y teme perder lo que ha encontrado en los repliegues de ese antro silencio. Durante esta inversión, creamos como si estuviéramos deslizándonos en un trineo a toda prisa, y cuando nos detenemos, cuando el camino se vuelve plano, pestañamos con confusión, como si acabara de sonar el despertador. Lo curioso es que es en el despertar, y no durante la creación, cuando nos sentimos más somnolientos.
Podríamos decir que el tiempo de vida del presente Podríamos decir que
el tiempo de vida del presente se marca
por una división básica. La noche y el día, el sueño y la vigilia, la caída y el despertar. María Zambrano, en un ensayo titulado El sueño y el tiempo, considera que es en este vacío entre el ayer y el hoy donde se da lo irreparable del paso del tiempo. Esta interrupción, discontinuidad o corte, que es el momento de dormir, posibilita que ordenemos nuestras vidas, ¿no? Y ella se pregunta,
¿en una continua continuidad se le revalaría al hombre algo de sí mismo? ¿Tendría ese mínimo de visibilidad sobre lo que está viviendo? El ámbito de
la vigilia es donde se producen los sucesos, cambios, adquisiciones y pérdidas que luego, quizás, volverán a aparecer en el recuerdo o en los sueños. Este tiempo puede tener diferentes ritmos. Comenzabas hablando, Pili, de que, durante estos últimos meses que no has estado tan centrada en la escritura, sientes que ha disminuido tu atención a lo que ocurre, no solo en el mundo exterior, sino también en el interno. Yo, la verdad, tampoco he tenido mucho tiempo para escribir últimamente, He vivido rápido, me he despertado con prisa. Entonces, me he dado cuenta que cuando puedo ir más despacio, también voy más atenta.
A punto lo que observo y todo lo que encuentro parece decirme algo. Me acuerdo mejor de lo que sueño y no se me olvidan tanto las cosas. Acabo de mudarme, pero no he sentido nada parecido a una despedida, ni siquiera cuando vaciamos la casa y supe que no iba a volver a pisar aquel suelo. Es algo raro para mí, la verdad. Llevo una semana en la nueva casa y todavía no he entrado en el patio de vecinos.
No sé cómo se ve desde el suelo el árbol que sube hasta las ventanas del cuarto piso en el que vivimos. Cuando te arrastra el torrente de los días, te sorprende que llegue la primavera, que los niños crezcan y ver en Instagram que una de tus compañeras de la universidad va a tener un hijo. Te sorprende, te avisma, te da miedo, todo te pilla desprevenido. No quiero decir que una vida más atenta carezca de sorpresa, ¿no? La pausa no impide el asombro o los imprevistos, pero sí permite que no seamos ingenuas, que seamos conscientes y aceptemos que nosotras y todas las personas a las que queremos estamos insertadas en el tiempo.
Estos meses de frenetismo, el sueño se ha convertido para mí en un mero descanso, en aquella necesario para poder seguir despierta, la pausa para poder continuar trabajando al día siguiente. Esto me ha hecho recordar un ensayo que leí hace tiempo, se titula veinticuatro siete. En él, Jonathan Krari analiza las maneras en las que el sistema capitalista quiere apropiarse del tiempo de sueño, porque, cuanto menos tiempo pasemos dormidos, más horas podremos dedicar al trabajo y al consumo. El sueño se presenta como algo de lo que librarse, un defecto, el mal que nos hace inferiores a las máquinas. Me imagino a Leonard Finney, que la has mencionado antes, y a André Bretón, unidos por el mismo espanto, una sociedad entera adicta a la cafeína.
Para el movimiento surrealista que antes has mencionado, el deseo era el contrario. El esfuerzo no era el de mantenerse despierto, sino el de acceder al mundo del sueño. Bretón, en el manifiesto surrealista, proclamó,
creo en la futura armonización de estos dos estados, aparentemente, tan contradictorios, que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, con una sobrerrealidad o surrealidad, si así se le puede llamar. Lo
real se amplía en lo surreal. Esto incluye el azar, la ilusión, la fantasía. El sueño no se considera por el movimiento surrealista como un vacío, un mero agujero de conciencia agujero de conciencia. Bretón, en otro libro, que se llama Los vasos comunicantes, cita a Nietzsche y dice,
nada os pertenece más propiamente que vuestros sueños. Tema, forma, duración, actor, espectador, en estas comedias lo eres todo tú mismo.
Dormir no es una interferencia entre un día y otro, es la vigilia quien interrumpe el sueño, porque es en este mundo donde ocurre el pleno disfrute y satisfacción, donde todo es posible. En el manifiesto, Bretón se preguntaba, ¿cuándo llegará, señores lógicos, la hora de los filósofos durmientes? Y afirmaba, el poeta del futuro superará el deprimente divorcio irreparable de la acción y el sueño. El mundo onírico y el real no son dos esferas diferentes, el primero bebe del segundo para poder constituirse. No se puede soñar con nada que no se haya vivido.
Hay una conexión, una continuidad entre ambos mundos. Solo hay que buscar el hilo que une el sueño y la realidad para poder convertirnos, Pili, en filósofas durmientes, en poetas del futuro. ¿Cómo encontrar este hilo? Quizás haya que fijarse en el momento preciso en el que todo se disipa, la transición entre un mundo y otro. Al inicio de En busca del tiempo perdido, Marcel Proust describe justo este momento del despertar.
Cuando me despertaba en mitad de la noche, al ignorar dónde me encontraba, en un primer instante ya ni siquiera sabía quién era. Me invadía solamente ese sentir de la existencia en su sencillez primigenia, como el que puede bullir dentro de un animal. Estaba más desvalido que el hombre de las cavernas, pero entonces me venía el recuerdo, aún no del lugar en que me hallaba, pero sí de algunos que había habitado y en los que había podido estar. Como un auxilio bajado de las alturas para sacarme de esa nada de la que no habría sido capaz de salir solo. Pasaba un segundo por encima de siglos de civilización, y la imagen, confusamente vislumbrada de lámparas de petróleo y luego de camisas con el cuello vuelto, recomponía, poco a poco, los rasgos originales de mi yo.
Tal vez, la inmovilidad de las cosas que nos rodean les venga impuesta por nuestra certidumbre de que son ellas y no otras por la inmovilidad de nuestro pensamiento frente a ellas. El caso es que cuando me despertaba de ese modo, con la mente agitándose para tratar de averiguar, sin conseguirlo, dónde estaba, todo daba vueltas a mi alrededor en la oscuridad, las cosas, los años, los lugares.
Este momento del despertar es la frontera entre el tiempo del sueño y el de la realidad. Al pensar esto, recordé una exposición que vi hace tiempo en el Museo Pómpitu, que está en Málaga, en la playa, en ese lugar transitorio entre el mar y la tierra. En esta exposición había un vídeo de un artista francés que en los años ochenta conectó una cámara al despertador, se hizo un poco una tortura, la verdad, pero se conectó esta cámara al despertador para que se activase en el momento en el que el despertador sonase. Se grabó así durante varios días, justo en el momento del despertar. Yo quería captar ese momento transitorio entre un mundo y otro, de de forma que, de forma tan bella, te hemos escuchado narrarlo por Proust.
Así que, como he querido probar lo mismo, durante una semana he grabado mi voz justo después de apagar el despertador del móvil. Este ha sido el resultado.
Tengo que levantar el vídeo. Estaba soñando algo como de vista dentro de un cuadro. No sé, no me acuerdo. A ver, voy a pensarlo. Me he dolido físicamente, despertarme ahora mismo.
Creo que lo primero que pensaba ha sido ¿qué ha sido?
Apareció fue un artículo dentro de una página de venta de colchones. Dentro de los diez trucos para recordar los sueños, además de comprarse un colchón un poco caro, aparecía el siguiente. Cito, despierta de manera lenta, pausada y progresiva. Deje de intentarlo. A la pregunta de qué sueños solemos recordar cuando estamos despiertos, María Zambrano considera que son aquellos en los que aparecen vivencias cargadas de emotividad, que no tuvimos tiempo de sentir.
Vuelven a pasar para acabar de pasar, para poder hacerse pasado.
He pensado en las veces de mi vida en las que he estado más conectada con el mundo de los sueños. Creo que no han sido, necesariamente, épocas de pausa, sino de extrema tensión, épocas en las que tenía algo que resolver. Podía generarme miedo o deseo, alegría o ansiedad, pero sí que tenía una sola cosa en la que pensar, en la que enfocarme. Podía ser el final de un cuento que estuviera escribiendo o una conversación pendiente, una decisión, una despedida. Recordé una propuesta del manifiesto surrealista.
¿No cabe acaso emplear emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida?
He preguntado a Débora, la amiga con la que vivía en el anterior piso y con quien me acabo de mudar al nuevo, cuál es el último ensueño que recuerda haber tenido. Me ha respondido
esto. Pues, yo estaba en una situación en mi casa en la que nos acabamos de enterar que nos teníamos que ir cuando yo me había mudado hace solo seis meses y empezamos a buscar piso y no encontrábamos nada, no encontrábamos nada y nos empezamos a agobiar un montón porque teníamos presión por otras partes de que nos teníamos que ir. Entonces, un día soñé que estaba en mi casa y que la casa no estaba amueblada y y no, como que no tenía nada, eran solo como las paredes y el suelo y, pero yo reconocía la casa como tal. Y yo como que caminaba por la casa, pero sí, como sin saber a dónde ir, porque no tenía otra casa y como queriendo quedarme aunque estuviera vacía. O sea, yo creo que la interpretación era rollo, que al final yo esa la sentía mucho en mi casa, porque era, o sea, yo había estado viviendo con Germán, como él aquí era mi casa, de repente me tenía que mudar porque no podía pagar solo el alquiler, y como que no me quería ir a cualquier lado.
Entonces, para mí, el irme a esa casa supuso como un antes y un después. Un poco como en mi estabilidad y tal, volver a compartir piso y tal. Entonces, yo creo que era un poco la sensación de como que la casa significaba para mí como mucho y aunque no hubiera nada, como que seguía siendo mi casa y como que no, como que no me veía yéndome a otro lado, ¿sabes?
Y eso, una pregunta, ¿y
eso fue como un sentimiento que ya sabías que tenías o un sentimiento que descubriste después de soñar eso?
Yo creo que ya sabía que lo tenía. Lo que pasa que el sueño, o sea, el sueño como que se acaba un poco como lo triste, ¿sabes? Como que me desperté muy triste, como con la ansiedad. Pero yo sí que creo que nunca lo había como pensado directamente, pero en el interior yo creo que sí que lo daba por hecho, lo que significaba esa mudanza y esa casa para mí.
Quizás algún día sueñe que vuelvo al piso que acabo de dejar y, en ese momento, pueda sentir la despedida que no he
vivido todavía.
Últimamente, nada más despertar, me saboteo y, en vez de quedarme viendo el techo o remoloneando un ratito más, me pongo a ver Instagram. Me lleno la cabeza con imágenes ajenas en vez de detenerme un momento a pensar en las que yo misma he generado durante la noche, como tú, Paula. Llevo una temporada sin recordar lo que sueño. Es curioso que hay ciertos sueños que ocurrieron hace muchísimo tiempo que soy capaz de recordar con lujo de detalles, quizá, incluso, les he agregado algunos sin darme cuenta, pero soy incapaz de materializar lo que mi subconsciente vivió hace apenas unos minutos. Como decía citando a Zambrano, los que más recordamos son los sueños de vivencias significativas, pero pienso que, sobre todo, nos quedan aquellos que se repiten.
El punto de partida para empezar a escribir este guion fue preguntarle a mi gente cercana, ¿tienes algún sueño recurrente? Mi hermano sueña seguido con que vuelve al instituto y se enfrenta a un examen para el que no ha estudiado. Mi papá siempre sueña con la casa de su infancia. Mi mejor amiga, que la persona que más le ha hecho daño, vuelve a perturbar su tranquilidad. Cuando se lo pregunté a mamá, me dijo,
sueño mucho con agua, pero sí, son cosas como, ¿cómo se llama? Como tragedias, como que que viene el agua, como que entró a la casa, como que entró acá, como que que que se, como que siempre estamos en peligro, porque siempre estoy como con con o cómo estás tú, hasta Andrés o el papá, qué sé yo, como que siempre eso, o a veces sola, pero es el tema es el agua, como que como que nos va a inundar, como que nos va, claro, como, ¿me entiendes? Yo creo que es mi ansiedad o temor a muchas cosas.
Pensé. Heredé las pesadillas de mi madre. Mi sueño recurrente es el mar, tsunamis, olas agresivas, agua inquieta y con corriente. En los sueños siempre estoy luchando por no ahogarme, buscando una forma de escapar, de ir a una montaña a un edificio alto. Tú, que ya me conoces bien, Pau, no sé si te has dado cuenta de que los paralelismos entre mi historia y la de mamá no dejan de aparecer.
Durante el proceso de escritura de mi primera novela, de hecho, fue una constante. Al principio, había decidido que quería hablar sobre cómo la amistad suponía un punto de fuga a la alienación del trabajo, pero una vez envuelta en el proceso creativo, esa mano tirana del subconsciente me arrastró me arrastró a escribir sobre el desarraigo y la relación materno filial. Durante la escritura, inconscientemente, hablé sobre mi madre, y cuando duermo, inconscientemente, deambulo por los mismos peligros que ella. Creo que es inevitable. A fin de cuentas, ambas migramos cuando teníamos la misma edad, a los veintitrés años.
Ella de Costa Rica a Chile, yo de Chile a España. Nos hemos enfrentado a desafíos similares, seguramente hemos experimentado los mismos miedos. Me pregunté, entonces, en lo que significan los sueños para aquellos que habitamos el mundo en calidad de migrantes. Le pregunté a mamá en qué lugar vive cuando sueña.
Fíjate que lo raro que cuando sueño no es ni en Chile ni en ni en Costa Rica, es como, no tengo no tengo país, es como raro.
De cierta forma, el estado onírico funciona como un no lugar, como un puente, un medio de encuentro, lo que tú decías, Pau, un lugar donde todo es posible. ¿Te acuerdas de la ruptura con mi primer novio? Ocurrió a un océano de distancia, llevábamos cinco años de relación y vivir en continentes distintos extinguió el amor. O, en realidad, las ganas de seguir construyendo un futuro juntos. Recuerdo la videollamada, la sensación de realidad que despedía la pantalla, la cara de él en primer plano, sus pestañas húmedas, la habitación por detrás como el panel de una obra de teatro.
Se sentía tan real y, al mismo tiempo, parecía un sueño, una pesadilla demasiado vívida. Un mes, desde esa llamada, recorrí la calle que salvaba mi casa de la suya. Él estaba esperándome la esquina de siempre. Tenía las manos en los bolsillos, pero en cuanto tú estuve lo suficientemente cerca, se convirtió en una amapola abriéndose ante el primer rayo de sol, y yo me acobijé en su pecho como tantas otras veces. Entonces, enterró la nariz en mi pelo y yo lamía en su clavícula.
Se separó, con los ojos atravesados con determinación y tranquilidad, y dijo, te ha cambiado el olor. Y yo, con los restos del suyo todavía bailando mis fosas nasales, respondí, a ti también. No he vuelto a a soñar con él desde entonces y tampoco a llorarlo. El sueño funcionó como una oportunidad para tener una despedida en condiciones. Me permitió sentir su calor una vez más, pero también hacerme consciente de que las cosas habían cambiado, que esa ruptura no tenía por qué enquistarse porque ya nos habíamos vuelto dos desconocidos o estábamos en camino a ello.
El sueño me permitió crear una ficción que serviría de despedida y cierre, así como la protagonista de de Bombal me permitió combatir la realidad dolorosa. Los sueños, al igual que la escritura, me han servido como un punto de encuentro. Actúan como un lugar en el que todos los personajes son tanto extranjeros como locales, en el que conviven los muertos con los vivos, los de aquí y los de allá, lo mejor y lo peor de todos los lugares que ha habitado. Son un ensanchamiento de la realidad, un plano agregado en el que podemos permitir cumplir todos esos deseos que ocultan nuestras mentes, fantasear esos encuentros fortuitos con personas que queremos, desenlaces que la distancia nos impide, regodiarnos en esas historias inconclusas, esos caminos no elegidos. Creo que para esto es clave lo que me dijo Sebas sobre sentir cosas que no están ocurriendo en nuestros cuerpos.
Leonor Finne estaba impedida por su enfermedad. Como te contaba, estaba condenada a la cama y a una venda que no le permitía ir más allá. Encontró la salida en la ensoñación. A la protagonista de La última niebla, el cuerpo cada vez se le estaba volviendo más frío y menos cuerpo. Se estaba volviendo una muñequita encerrada en cuatro paredes.
Su imaginación y sus recuerdos le permitieron volver a sentir, y a mí, como a mi madre, la migración nos ha impedido vivir momentos importantes, despedidas, encuentros, tactos, pero los sueños nos han servido de puente entre países. El arte puede tener muchas funciones, incluso no tener ninguna, pero creo que, sobre todo, es un medio para sentir, para despertar sensaciones en nuestros cuerpos dormidos, para intensificarlas y, por supuesto, también para entenderlas. Nos permite acercarnos a nuestro subconsciente sin temerle, activar nuestros deseos y darle rienda suelta para que se expresen. Vuelvo, entonces, a la misma pregunta que me hacían el principio. ¿Hasta qué punto nuestra creación es como el agua de las acuarelas de Fini?
¿Hasta qué punto es un mundo que regento con absoluta soberanía, como dice Zinborska en su poema? No creo que exista solo una respuesta, quiero pensar que, así como los sueños, la creación nos permite expandir nuestro pensamiento hacia lugares desconocidos, pero también nos da la oportunidad de imaginar un mundo en el que todo puede suceder.
Mientras investigaba sobre este tema que comentas, Pili recordé un texto de mi amiga y poeta Marina Velázquez. Se titula, un trineo de nieve. Allí describe el recorrido desde la casa de su abuela a una colina donde había un columpio. Le pregunté por este relato pensando que era la narración de un sueño, pero ella me corrigió. Aunque el estilo es onírico, se trata de un recuerdo.
Marina empleó la escritura para volver a recorrer aquel espacio de su infancia. Vamos a escuchar algunos fragmentos leídos por ella.
Mirando el suelo me doy cuenta de que hay muchas cosas tiradas. Veo una calavera de oveja que un día cogí mientras estaba haciendo un picnic con mi amiga Raquel. Veo las sábanas que ayudé a atender a mi abuela esta mañana junto a la piscina. Veo una mariquita congelada y un caracol congelado, y también, por extraño que parezca, veo congelado el tazón de cereales que dejé esta mañana con tres o cuatro cereales y la cuchara dentro. Incluso veo la figurita de la hermana de Pocahonta que mi amiga Carmen perdió aquí, o que yo perdí y que me enfadé tanto que le tiré arena a los ojos.
Me da pena haberle tirado arena y las lágrimas se me congelan en los ojos. También me da muchísima pena encontrarme el zacho allí tirado, porque pienso que si alguien lo hubiera usado podrían haberse cortado todos estos cardos borriqueros, y yo no tendría que avanzar así en este trineo con toda esta nieve y con lo peligroso que es. Me da pena porque quién podría haber cogido ese zacho ¿y por qué no lo cogió? He girado a la derecha y estoy subiendo. Eso significa, creo, que estoy remontando la loma y que en algún momento llegaré al columpio.
Me ha parecido ver el dedo de un muerto señalando hacia la loma. Ya no me dan miedo los muertos, porque siempre me he imaginado que era como Anastasia, y que bailaba en un palacio enorme y abandonado con fantasmas preciosa.
Muchas gracias, Marina, por compartir este texto con nosotras. Este recuerdo, que podría ser la descripción de un sueño, nos sugiere que hay una conexión entre ambos estados mentales ¿no? Hay partes de nuestro pasado que están envueltas en el mismo velo oscuro que nos impide recordar nítidamente lo que hemos soñado. Para el filósofo Henri Bergson, no olvidamos nada, y nuestra vida pasada se conserva en el recuerdo, incluso sus menores detalles permanecen en las más oscuras profundidades del recuerdo, en el estado de fantasmas invisibles. En el relato de Marina encontramos recuerdos nítidos y concretos de las cosas que ve en el suelo, se orienta en el espacio conocido, sabe que a sus espaldas está la casa de la abuela, y que, si quiere llegar al columpio, tiene que subir toda la colina.
Pero hay una parte del espacio cubierta de nieve, del halo fantasmal del recuerdo, que impide que se alcance por completo. Pensé en todo esto cuando vimos hace unas semanas un cuadro de Monethe en la exposición de Proust en el Tissent. Se llama La casa entre las rosas. Es un cuadro impresionista, impresionante, formado por manchas de color. A los lados se aprecia el color rosado y verde que forman los rosales, flanqueando el camino que conduce a una casa.
Pero la casa no está dibujada, es una mancha oscura muy sutil, aunque el título y su posición central en el cuadro nos indican que es lo más importante de la pintura, ¿no? Sabemos que la casa debe estar ahí, casi como que podemos verla, pero no lo conseguimos del todo. Igual que en el relato de Marina, sabemos que el columpio debe estar a punto de aparecer al final de la subida. Me reconforta la idea de que nada desaparece del todo, ¿no? Que aunque el acceso a algunos recuerdos y sueños nunca sea del todo posible, están ahí de alguna manera, ¿no?
Aunque sean entrevelados. Pero ahora quería cambiar un poco de tema porque hemos pensado mucho sobre los sueños en los que aparece el pasado, pero no hay que olvidarse de que el futuro también es parte del mundo onírico. De hecho, es muy común emplear la idea de soñar como una manera de expresar deseo. Cuando Débora me contó el sueño que hemos escuchado antes, busqué en Internet qué significa soñar con una casa. Lo primero que me apareció es un artículo de una conocido conocida web de venta, compra y alquiler de inmuebles,
y en
este artículo que prometen explicar qué significa y por qué soñamos con casas, después de cada explicación añaden un link a un anuncio. Amablemente te venden tu imagen onírica. ¿Qué te parece? Sorrealista. El artículo se divide en los siguientes apartados, los leo.
Soñar con una casa que no es mía, soñar con una casa grande, soñar con una casa nueva, soñar con una casa en obras, soñar con una casa llena de gente, soñar con una casa vacía, soñar con una casa con muchas habitaciones, soñar con una casa desordenada, soñar con una casa en ruinas, soñar con una casa. Como dijimos, en el plano de los sueños todo es posible, tener una casa digna que puedas pagar sin angustia en un lugar donde te gusta vivir, quizás cerca de las personas a las que quieres o de tu trabajo, quizás en la ciudad donde donde creciste o donde has migrado, con la garantía de que no te van a desahuciar, que nunca te faltará un techo, que no te van a forzar a dejar tu hogar porque se acabe tu contrato y el casero lo convierta en un piso turístico. Sueño, Pili, con una casa con amigas donde poder escribir y estar tranquila. Una casa en Madrid, porque es donde tengo mis raíces. Una casa digna, que no me quite la mitad de mi salario.
Sueño con que la vivienda sea un derecho real para todas, que deje de ser una pesadilla. Remedio Staffra, en una de las cartas de su libro, Frágiles, habla del adolescente que llevamos dentro, que desea escapar de sus opresiones y busca alternativas. Vive proyectándose hacia un futuro mejor. Este adolescente se enfada, se frustra cuando se da cuenta de que la igualdad de aspiraciones vitales que le habían enseñado, pues no es real, que el esfuerzo y los logros, el trabajo y la riqueza no siguen en ninguna regla proporcional. El aumento de uno no implica la necesaria consecución del aumento del otro.
La salida de esta ensoñación a veces conlleva la caída en el individualismo competitivo que perpetúa el mismo sistema desigual. No nos damos por vencidas, pero luchamos en miras de nuestro propio beneficio. Remedio Staffra considera que hay nobleza en quien mantiene una esperanza que no cae en el juego de la meritocracia.
Dice, la esperanza es valiosa cuando no es instrumentalizada por el sistema para mantenernos sumisamente activos, sino cuando se trata a las personas como seres inteligentes, capaces de afrontar un futuro complejo sin necesidad de falsearlo. Porque, conscientes de la dificultad, necesitamos creer que será posible aquello que se sueña o desea de manera justa y sin dañar a los otros, sin que su logro suponga el fracaso de
los otros. Hablábamos hablábamos, Pili, de cómo recordar los sueños, de cómo abrirnos a esta dimensión onírica para ampliar nuestra realidad y convertirnos en poetas del futuro, en filósofas durmientes. Rastrear el hilo que une el mundo onírico con el real no solo nos ayuda a descubrir quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Sino también qué deseamos, hacia dónde queremos ir o hacia dónde nos da miedo avanzar. El sueño esperanzador, que confía en la acción y en la posibilidad de un futuro más justo, también es algo que se puede traer del mundo onírico al mundo real.
Los sueños son una parte necesaria de la vida y también de nuestra acción como
creadores.
Muchas gracias por escucharnos y a Diego Flores por montar este audio tan